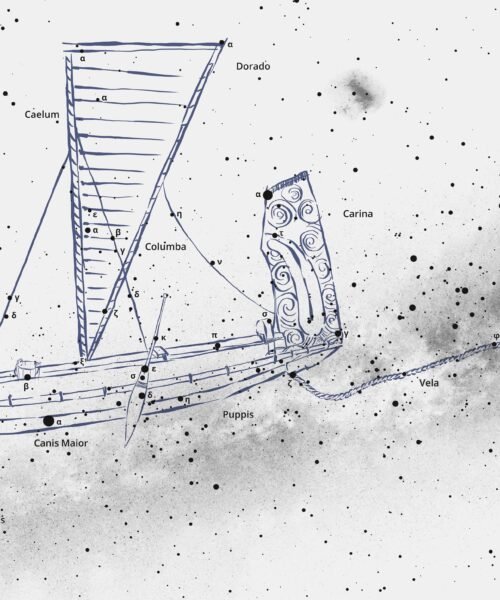Esta donostiarra combina su trabajo como neurocientífica con el atletismo de primer nivel. Es investigadora en el CIC BioGune de San Sebastián y acaba de competir en el Mundial de Tokio en salto de longitud. «Lo que aprendo en la pista me ayuda en el laboratorio», asegura Leer Esta donostiarra combina su trabajo como neurocientífica con el atletismo de primer nivel. Es investigadora en el CIC BioGune de San Sebastián y acaba de competir en el Mundial de Tokio en salto de longitud. «Lo que aprendo en la pista me ayuda en el laboratorio», asegura Leer
«Te mando un audio, que así voy más rápido». Irati Mitxelena apura cada segundo de su tiempo. Apenas hay ratos muertos o momentos perdidos en su día a día porque cada instante cuenta. Cada minuto es oro cuando tienes que compaginar, como hace ella, una doble y exigente faceta: la de neurocientífica y la de atleta de élite. Mitxelena (San Sebastián, 1998) es investigadora, trabaja para encontrar una cura contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE) de San Sebastián. Y, al mismo tiempo, también es una figura destacada en el atletismo español, tal como ha demostrado hace escasas semanas en el Mundial de Tokio, donde compitió en salto de longitud. Sus días transcurren entre el laboratorio y la pista de entrenamiento, alternando la bata blanca y los tubos de ensayo con las zapatillas de clavos y el foso.
Mantener esa doble identidad -asegura- no es tarea fácil: a las nueve horas que pasa habitualmente en el centro de investigación hay que sumarle no menos de tres horas de entrenamiento intenso, cinco días a la semana, Dice Mitxelena que a menudo le preguntan cuál es el secreto para llegar a todo. «Pero yo creo que no hay secretos», subraya.
«La clave es trabajar mucho, organizarse bien y también tener paciencia, mucha paciencia, porque muchos días son agotadores. Haber estado en el Mundial de atletismo ahora me da muchas fuerzas y es un gran empujón, pero también hay momentos malos y cuando las cosas no salen se hace cuesta arriba».
La investigadora suele llegar temprano a trabajar. A las ocho de la mañana ya está en el Laboratorio de Biología Sintética, donde ultima su tesis, centrada en el empleo de técnicas de edición genética contra la ELA. «En el laboratorio tenemos una herramienta de edición del ADN con unas características que la hacen única y le confieren ventajas frente a la tecnología CRISPR convencional», explica. «Estamos intentando utilizar esta herramienta para conseguir una terapia efectiva frente a esta enfermedad neurodegenerativa para la que actualmente no hay tratamiento».
Hasta las 17 horas suele estar enfrascada en sus experimentos. Y del centro de investigación se va directamente al miniestadio de Anoeta, donde entrena a las órdenes de Ramón Cid. «Intento hacerlo del tirón para no sucumbir a la pereza», confiesa. «Hay días en los que estoy saturada o muy cansada y entrenar no es lo que más me apetece… pero sé que me va a hacer sentir mejor y voy a terminar mejor el día, así que no le doy más vueltas y voy», subraya.
Una vez se calza las zapatillas intenta dejar aparcada la neurociencia y concentrarse solo en la técnica para conseguir el mejor salto. Sin embargo, en las largas sesiones de preparación a veces también se cuelan ideas que aplicar al día siguiente en el trabajo o soluciones a un problema al que llevaba días dándole vueltas.
Deporte y ciencia pueden parecer mundos completamente opuestos, pero tienen bastantes lazos en común y, muchas veces, lo aprendido en la pista tiene su aplicación en el laboratorio y viceversa.
«Ya era deportista antes de ser científica y, aunque mucha gente no se da cuenta, el deporte te enseña muchos valores, mucha disciplina y a trabajar por un objetivo, cosas que se pueden aplicar luego en distintos ámbitos de la vida, como el laboral», asegura Mitxelena. «Creo que a mí me ha ayudado mucho porque, al final, estoy muy acostumbrada a tener metas, a trabajar duro por ellas y a poner todo mi empeño para conseguirlas, porque sé que muchas veces las cosas no salen a la primera ni a la segunda y tampoco a la tercera, pero pueden acabar saliendo».
Ese tesón lo demostró Mitxelena el pasado mes de agosto, cuando en el último salto de la última competición clasificatoria en Guadalajara logró alcanzar los 6,70 metros, su mejor marca personal y la cifra que la federación le pedía para poder ir al Mundial de Tokio.
Aquel fue un salto especial. Irati, muy concentrada, arrancó pidiendo palmas al público. Necesitaba el calor de los presentes para conseguir un empujón final. Respiró hondo, miró al objetivo y se dejó llevar por sus zancadas. Supo enseguida que el salto había sido bueno, pero contuvo la respiración hasta que vio en el marcador la cifra final. Y entonces no pudo contener el grito de alegría. «El Mundial de Tokio era una realidad», recuerda.
Fue el mejor colofón a una temporada magnífica en la que consiguió sus mejores marcas personales tanto en pista cubierta (6,62) como al aire libre (6,70); fue segunda de España y quedó decimoquinta en el Campeonato Europeo de pista cubierta. Irati Mitxelena consiguió el pase para Tokio, pero para competir tuvo que coger días de sus vacaciones en el centro de investigación.
«Me los había reservado pensando en la clasificación. Y lo mismo tendré que hacer en 2026, en el que hay Campeonato del Mundo de pista cubierta y Campeonato de Europa al aire libre…». En este punto de la conversación, a la atleta se le escapa un suspiro. Apenas ha tenido una semana libre, sin trabajo ni entrenamientos, esta temporada. E intuye que la que próxima será similar.
«No querría dejar de lado la ciencia, pero sí me gustaría poder priorizar un poco más el atletismo», musita, deslizando que el apoyo de un patrocinio o una ayuda más estable le permitiría centrarse temporalmente un poco más en su carrera deportiva. «He mejorado mucho, tampoco me quedan tantos años en el deporte de alto nivel y me gustaría priorizar un poco más la faceta deportiva. Me gusta mucho la ciencia y no querría aparcarla del todo, pero quizás sí poder bajar el número de horas en el laboratorio para poder apostar por el atletismo», señala. Su objetivo principal a medio plazo es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
«Me gustaría poder intentarlo con todas mis ganas y todos los medios y que, si no lo consigo, no sea por no haberme podido dedicar a ello en cuerpo y alma».
Uno de los sueños de la atleta sería, sin duda, conseguir una medalla olímpica. Pero si tuviera que elegir en cuál de sus facetas preferiría alcanzar el éxito, la cima de sus objetivos, tiene muy claro dónde apuntaría. «Claro que el oro olímpico es tentador, pero encontrar una terapia o un tratamiento para la ELA, que a día de hoy no tiene cura, beneficiaría a mucha gente, así que no tengo duda y elegiría ganar en eso», zanja.
De niña, Irati no imaginaba un futuro como el que ahora está viviendo. Era muy deportista y le gustaba correr, pero apostó por el judo -una disciplina de la que es cinturón negro- hasta bien entrada su adolescencia.
Recuerda perfectamente cómo llegó el atletismo a su vida, de forma un poco «tardía», afirma. «Estaba en 3º de la ESO, tenía ya unos 14 años y fuimos con el cole de excursión al velódromo de Donosti, donde habían preparado un montón de pruebas de atletismo. Un entrenador me vio competir, le llamé la atención y me propuso probar con el atletismo. Así empecé y hasta hoy».
En aquel momento, recuerda, aún era cinturón marrón de judo, «un deporte que había practicado unos 10 años». Quiso cerrar esa etapa y conseguir el cinturón negro, así que durante una temporada compaginó ambos deportes.
Cuando empezó el bachillerato ya solo se dedicaba al atletismo, una disciplina en la que enseguida empezó a destacar y que le abrió también puertas a nivel académico. «No soy como otros investigadores que desde siempre han querido ser científicos», admite. Yo no me decidí hasta el final. Me interesaba la Biología o las áreas relacionadas con la salud, pero no fue hasta 4º de ESO, cuando nos hablaron de la Biotecnología y la Neurociencia cuando ya tuve claro qué era lo que quería hacer».
Al acabar el instituto, Irati estaba empeñada en cursar Neurobiología, un grado que no estaba disponible en España. Empezó a explorar la posibilidad de irse al extranjero y la puerta se le abrió definitivamente cuando, tras ganar el Campeonato de España sub-20, la Universidad de Cincinnati, en Ohio (EEUU), le concedió una beca deportiva para formarse allí.
Compaginando entrenamientos y estudios se graduó con buenas notas y volvió a España. Tras cursar un master, entró en el CIC BioGune, donde lleva ya tres años. «¿He tenido que renunciar a cosas para estar donde estoy hoy?», reflexiona.
«Claro que igual no he podido hacer cosas que mis amigas han hecho, pero no siento pena ni creo que eso que me haya podido perder haya sido más de lo que me han dado el atletismo y mi profesión». Con su grupo de amigos, su «cuadrilla» de siempre, disfruta mucho de planes en la naturaleza -donde más desconecta- o una buena pizza, el plato que pidió cuando celebraron su pase para Tokio.
También le gusta mucho leer. En su mesilla de noche descansa ahora Las damas de Kimoto, de Sawako Ariyoshi, la historia de cuatro generaciones de mujeres de una misma familia japonesa que la atleta se compró al volver de Tokio. «Tengo mucha curiosidad sobre el país y me apetecía leer algo de literatura japonesa», explica. En su tiempo libre también hay espacio para la música. «Antes de competir escucho una playlist que he ido preparando con canciones que me motivan o que son alegres», apunta.
El nuevo disco de Bad Bunny o varios temas de Bad Gyal son las últimas incorporaciones a la lista. Pero el ciclo olímpico acaba casi de empezar, afirma, así que todavía guarda espacio para nuevos temas que la aúpen al podio.
Ciencia y salud // elmundo